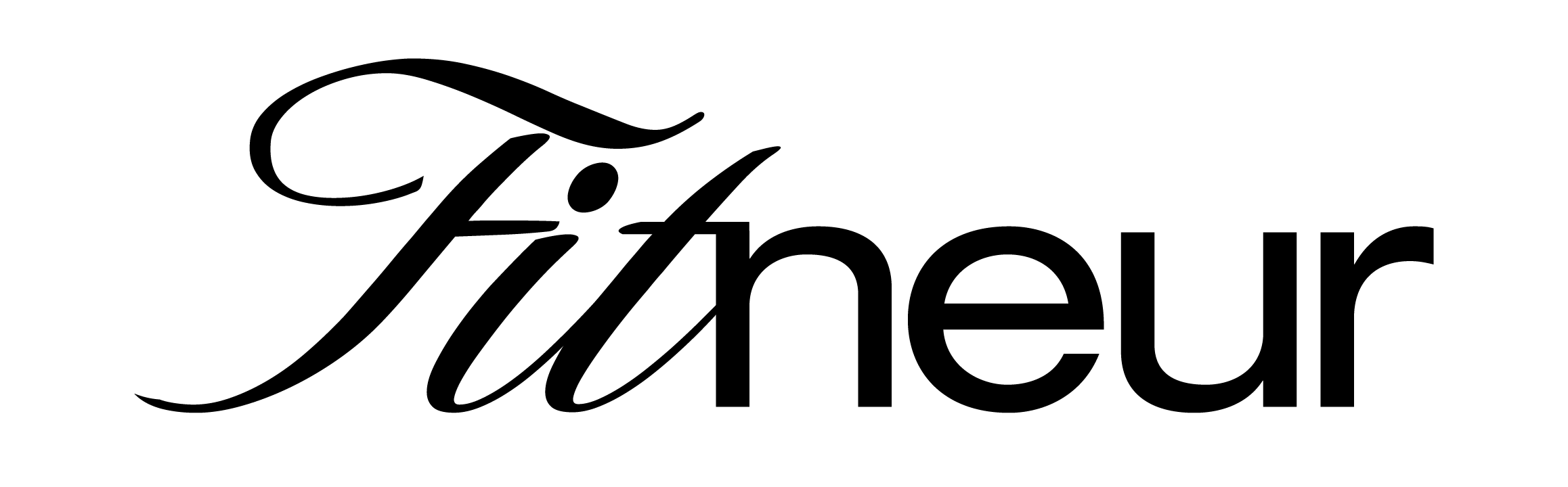Mi primer contacto con el deporte no lo recuerdo con claridad, pero sí recuerdo el momento
exacto en el que entendí que el movimiento me hacía bien. Siempre fui una persona activa,
aunque me costaba tomar la iniciativa para ir al gimnasio o sostener una rutina.
Hasta que un día empecé a notar algo: después de entrenar tenía más energía, mi humor se
equilibraba y por las noches descansaba mejor. En ese descubrimiento, el deporte dejó de
ser una obligación para convertirse en una necesidad, y finalmente, en un estilo de vida.
Exploré distintas disciplinas, me enamoré de los deportes acuáticos, sumé entrenamiento
de fuerza que me hizo sentir más protegida y fuerte, y encontré en el yoga un refugio que
me conecta con el presente, la respiración y la calma. Pero mi relación con el yoga no fue
tan natural como muchos imaginan. En mis primeras clases atravesé mucha incomodidad:
las posturas, la falta de flexibilidad y la frustración me desafiaban constantemente. Sin
embargo, cuando logré conectar de verdad con mi práctica y apagar mis pensamientos,
todo empezó a cambiar. Llegar a shavasana se volvió un acto de soltar, de renovar mi
energía y de transformarme desde adentro.
Hubo un día en particular en el que sentí, con absoluta claridad, que quería compartir con el
mundo esa energía tan mágica que se genera en una clase de yoga. Ese momento en el
que un grupo entero respira, se mueve y se transforma al mismo tiempo, cada uno desde su
proceso individual pero conectado con una misma energía colectiva. Enseñar se volvió un
privilegio: guiar a otros a transformarse, mientras ellos también acompañan mi propio
camino.
Esa vocación me llevó a perseguir un sueño. Una tarde, sentada en la cocina de mi
departamento en Argentina, abrí una página web de Miami. Meses más tarde, el universo
acomodó las piezas y me encontré viajando hacia esa ciudad para dar el salto. Ahí
comenzó un desafío enorme: estudiar un instructorado en otro idioma, aun cuando mi inglés
no era el mejor; pararme frente a quince personas para guiar mis primeras clases; sentir
miedo, vergüenza, nervios… y aun así, respirar profundo para encontrar dentro mío la
calma que las palabras todavía no podían darme. Fueron meses de esfuerzo, preparación y
emociones intensas, acompañadas siempre por prácticas que me recordaban que ese era
mi camino.
Con el tiempo, comprendí que el valor más importante que quiero transmitir —a mis
alumnos y a quienes llegan a mi vida— es la aceptación. Aceptar a los demás, pero sobre
todo aceptarse a uno mismo. No siempre tenemos la misma energía para transitar el día,
para convivir, para escucharnos con claridad. Pero cuando nos paramos desde la
aceptación, la ansiedad disminuye, el enojo se desvanece y el amor propio renace. Aceptar
es el primer paso hacia cualquier evolución.
A lo largo de este viaje, guardo muchos momentos inolvidables: el día en que me recibí,
rodeada de amigos que me hicieron sentir orgullosa; mi primera clase; el primer día del
instructorado; y, especialmente, mis profesoras, mujeres generosas que compartieron su
conocimiento, me apoyaron y me enseñaron a brillar con mi propio estilo.
Hoy me inspira la naturaleza, la conexión sincera entre las personas y el amor en todas sus
formas. Y si pudiera transmitir un mensaje a quienes comienzan este camino, sería este:
contá tu historia sin mirar la de los demás.
Transitá tu proceso desde la aceptación. Y entregá lo mejor que tengas hoy, sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, te está transformando.
Dai Allegrina